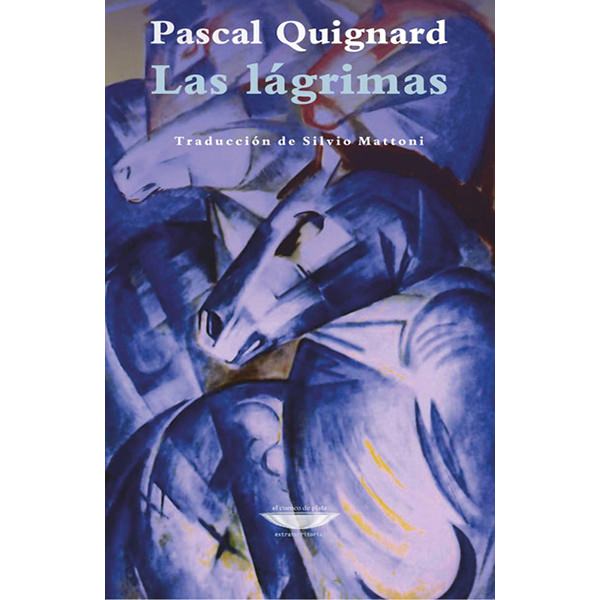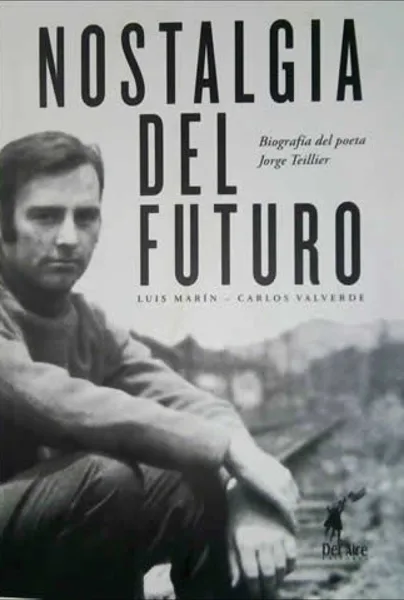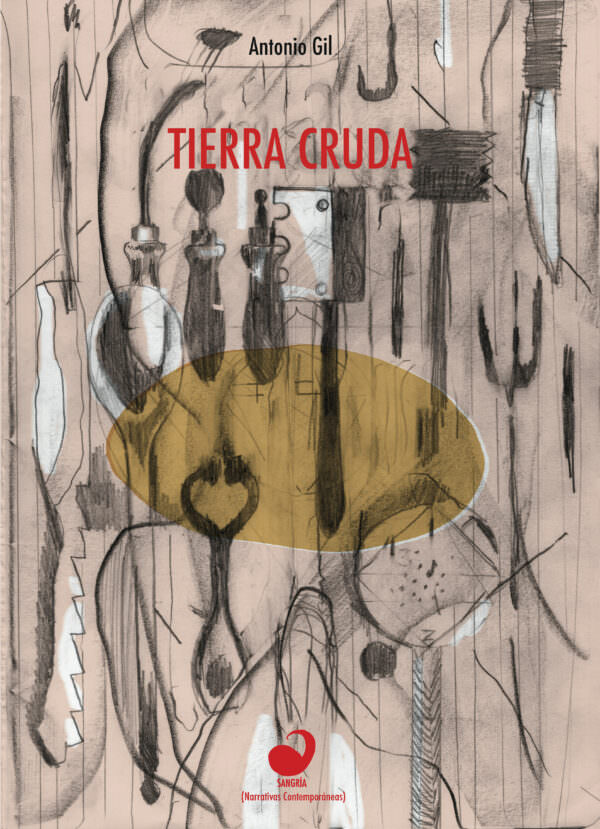“Él se quedó solo con su mano ardiendo.
Con algo invisible alrededor de su cara, que era el resto de su perfume.
Miró la baranda de madera del bote, se subió sin apoyar la mano que ella había tocado con su mano maravillosa.
Después miró el agua.
Luego se dio vuelta y miró la costa y vio la silueta de Lucilla alejándose.
Al cabo de algún tiempo, abrió la mano que la mujer había estrechado mucho más tiempo del que era necesario, y se la llevó a los ojos. Escondió sus ojos detrás de la mano que ella había quemado al tocarla. Entonces se puso a llorar tras el dorso de esa mano. Se sentó en el banco de remo. Lloró todo lo necesario. Eso era el miedo en el fondo de sí mismo. Las lágrimas incontrolables eran su miedo. La fragilidad ante lo que amaba: es lo que era su único miedo pero era inmenso. Desde la infancia, no había visto más que rostros fríos, a veces excedidos, a los que su presencia importunaba, a los que sus deseos molestaban, a los que su niñez cansaba, y se iba a sollozar lejos de las miradas severas.”
Pascal Quignard