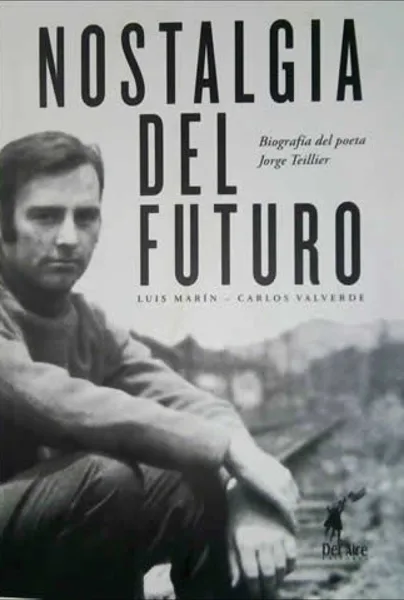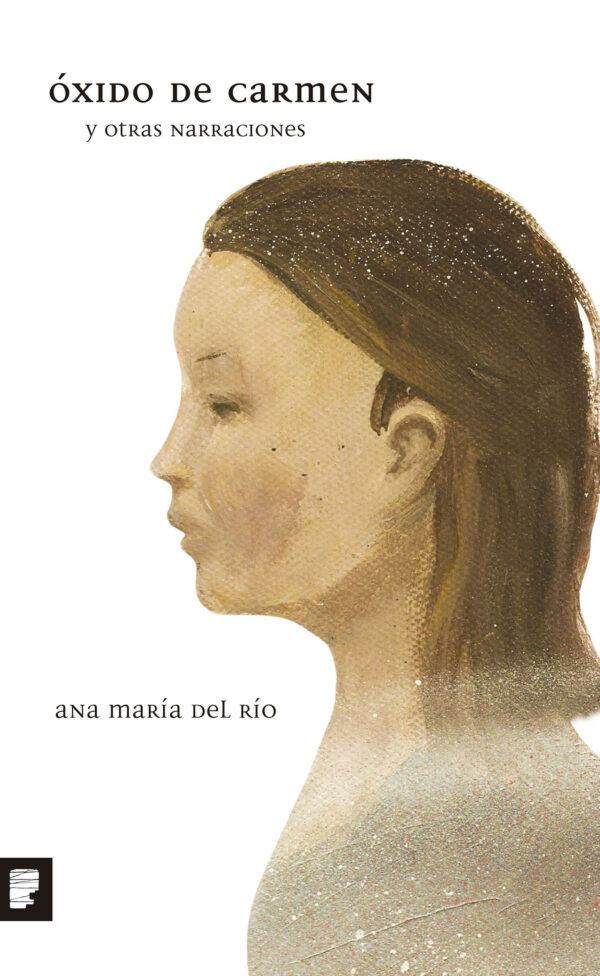Desde un principio, los escritos de Ponge, a los que cierta brevedad y cierta atención cuidadosa de las frases les asignaron el estatuto de poemas, no podían clasificarse nítidamente en alguna modalidad preexistente. Hablaban de cosas, describían o definían objetos tangibles, banales, cotidianos, de la naturaleza o de la industria. Si aparecía una figura humana, se reducía a su apariencia y a sus movimientos, a lo involuntario de su existencia. Era un animal que segregaba su sustancia característica, sus hilos como la araña, sus celdillas como la abeja al hacer un panal, su aroma para decir que estaba en un lugar. Y esa sustancia era simplemente otra cosa que se sumaba a las cosas del mundo: la palabra. Sin embargo, desde el punto de vista de la secreción del ser hablante, desde la proliferación inacabable de palabras, cada cosa es infinita.
Si bien en la mayoría de los textos de Le parti pris des choses (publicado por primera vez en 1942) impera la concisión, aun cuando el objeto hubiese podido extenderse en su pasaje a las palabras, ya existía al mismo tiempo la potencia del acercamiento infinito, de las vueltas al objeto que nunca termina de decirse. En la medida en que todo apunta a la aniquilación tanto de palabras como de cosas, la salvación de la escritura consistiría en seguir aunque no haya metas, en licuar el abuso de las pretensiones verbales para que el presente no se someta a su propia anulación por repetición de lo ya siempre dicho.