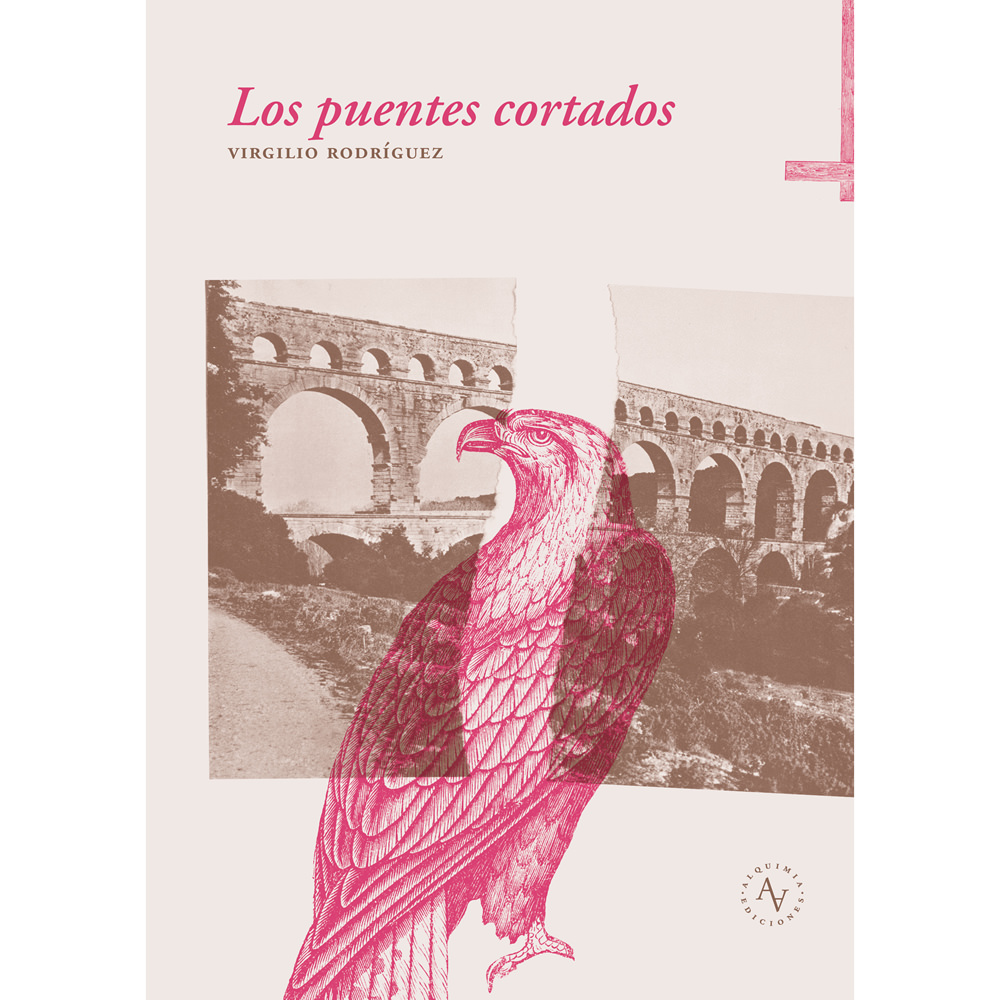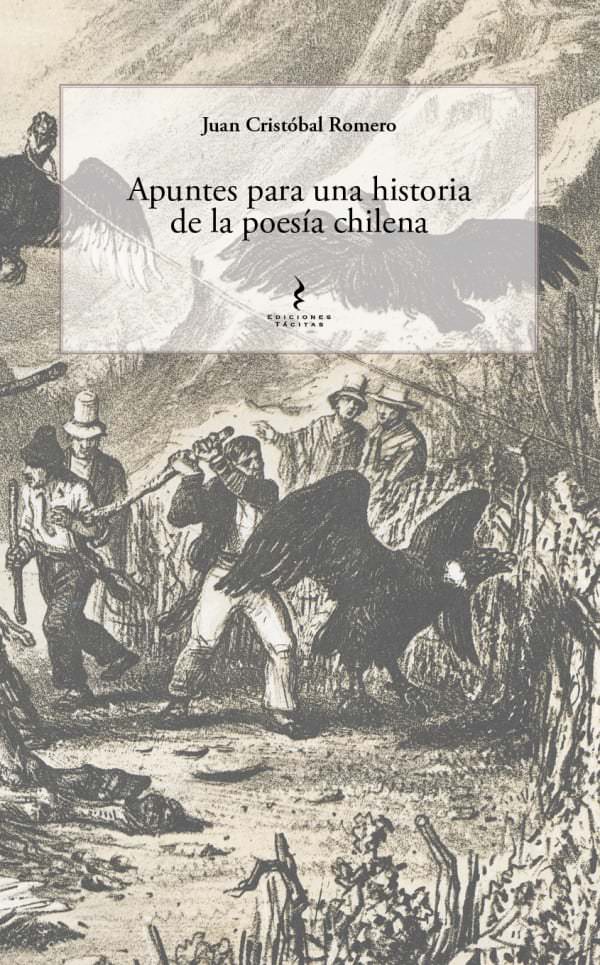Todo, que al fin es —reverberación— no más que palabras. Leo —un poco al sesgo, sin respetar la intimación de la parada— el comienzo de En el corazón mismo: “Las cosas pierden su importancia./ Todo entra en el lenguaje”. El lenguaje es la sombra de las cosas; ellas entran en él cuando ya no importan. Acaso por eso reclama ese mismo poema un quantum de emoción “que necesita entrar en la materia/ de esta humanidad que al crecer/ se ha hecho huérfana.” ¿Un latido? Un temblor, que es la otra manera de medir el infinito diminuto que somos. Infinito, el que somos y el ajeno, es lo que nos desborda. El poema, aquí, es canción que acuna este y el otro infinito: al borde de sí mismo, en el borde del abismo consabido, “cualquiera sea la imagen/ que fragua el lenguaje/ conmo-verá poco la indiferencia/ que nos ha de arropar/ en este estuche,/ maleta de doble fondo/ para nuestro viaje, ajuar y/ cuna definitiva/ en esta mortandad/ de nacimientos.” El poema es el eco dulce de esa indiferencia. Acunados por esa tonada que se alza y retarda quisiéramos cobijarnos en ella. “Pero nadie en verdad / vive en esta tierra, / es la poesía / la otra manera / de la realidad.” (La gran pastoral). Un libro impecable.
Pablo Oyarzún Robles